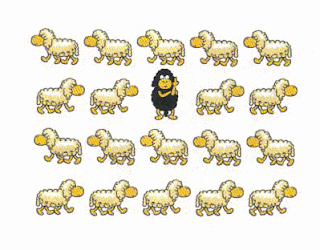No hubo más
remedio. Don Higinio sabía que era importante aguantar hasta mañana, que si
conseguían pasar la noche sin que Salus, el de la municipal, les hubiera echado
el guante, podían seguir su camino al día siguiente y quién sabe si llegar a
donde iban. Eso a don Higinio, el adónde iban, ya no le concernía. Parecían
buena gente. Muy buena gente. Por eso les ayudaba. Por eso y porque Salus le
caía algo así como un poco al bies. No mucho. Sólo lo justo.
Los halló tan
desamparados, tan necesitados de una mano amiga, que no se lo pensó. A él casa
le sobraba. A un viudo siempre le sobra casa. Y no iba a permitir que pasasen
la noche al raso. Sobre todo por la niña, tan pequeña. Y por la madre, y por el
padre... Así que sin casi conocerlos le mintió a Salus cuando le preguntó. Mil
veces le hubiera mentido. Higinio, le dijo, que si les había visto. ¿Yo? ¿A
quién? Que no se hiciera el longuis que ya sabía él de que andaban hablando.
Pues como no le explicara... Además, qué habían hecho. Ah, ahí Salus se encogía
de hombros, órdenes de arriba. Si les veía que le avisara. Ya. Ya qué. Ya, que
ya. Ah. Pues eso.
Les preguntó,
claro. Ella humilló la mirada, una mirada triste que buscó el rostro de su
niña. Él le dijo, nada, podía creerle, nada, sólo no tener papeles, eso era
todo, o sea, nada. Allí donde iban tal vez podría trabajar, en el gremio de la
madera, era lo suyo. Un primo les esperaba.
Pero Salus andaba
con la mosca detrás de la oreja y rondaba la casa, que tonto no era y alguien
le había ido con el cuento, seguro. Toda la tarde arriba y abajo de la calle,
sin perderle un ojo a la fachada, mirando sin disimulo a través de las ventanas
que daban a la calle. Y a las siete era la cabalgata y don Higinio tenía que
hacer de rey Melchor, como todos los años, y lo que no quería él era que Salus
metiera las narices en lo que no le importaba. Sobre todo aprovechando que él
no estaba.
No hay más
remedio, les dijo. Él se las iba a arreglar, no tenían de qué preocuparse. Lo
iban a ver. Donde nadie te ve es donde todos te miran, les dijo.
Me debes una, le
recordaría a Genaro, además tu sobrina y su novio lo entenderán. Con lo que le
costó convencerles. Don Genaro llevaba la manija de la cabalgata y, mira, la
idea de que este año el niño no fuera de barro cocido le conquistó. Es niña, le
advirtió Higinio. Ya, ya, y qué. Pues eso... Pero... mira que me la estoy
jugando, Higinio. Me debes una, le recordó él de nuevo. Así que allí estaban
los tres, ella, él y la niña, en el portal, rodeados de pastorcicos, esperando
la llegada de los reyes, mientras los más avisados se preguntaban quién hacía
este año de qué. Claro, no les conocían. Lo del niño, un éxito. Veis, les dijo
el Rey Melchor, en su adoración, por lo bajinis, era lo mejor. Y ellos, los
tres le sonrieron, y don Higinio se sintió pagado de sobra.
Toda la noche
hubo gente que entraba y salía de casa de don Higinio, que se habían enterado y
querían ayudar y les llevaban, pues eso, un de todo. Un milagro. El milagro fue
que Salus no se oliera la tostada. Que ya es no oler, ya.
Por la mañana fue
difícil despedirse. Pero había que hacerlo. Los puso en el autobús, bien
tempranico. Con Dios.
Don Higinio se
quedó con una paz tan grande que no le cabía en el cuerpo. Volvió a casa y al
dar su paseo acostumbrado evitó deliberadamente pasar frente al cuartelillo de
la municipal, junto al ayuntamiento. Lo último que quería era darse de manos a
boca con Salus. Y ya antes de llegar al bar de Otilio, en la misma plaza, le
alcanzaron los rumores. Sobre lo que Salus andaba haciendo. Por lo visto se
había emperrado en encontrar al niño, al niño del belén, y andaba metiendo las
narices en todo lo que oliera a lactante. Por eso cuando Salus le echó en cara
de nuevo que no pasara a decirle, don Higinio no pudo reprimir una puya.
“Salus, estás hecho un Herodes”. Eso le dijo.